1. INTRODUCCIÓN
Los cuidados intensivos han evolucionado a partir de la evidencia de que los pacientes con enfermedad o daño agudo que pone en peligro la vida pueden ser mejor tratados si se agrupan en áreas específicas del hospital. Hablar de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) centra nuestra atención en un lugar específico del hospital donde se ofrecen cuidados altamente especializados. Cuidados destinados a personas que se encuentran en una situación de tal gravedad que supone un elevado riesgo para su supervivencia.
Es interesante ofrecer la perspectiva histórica que lleva a la creación de estas unidades, y su desarrollo histórico permite entender la situación actual y el continuo proceso de adaptación que los caracteriza. A lo largo del tiempo surgen nuevas situaciones, que conllevan cambios en la manera de cuidar, aunque la necesidad de atender de manera prioritaria a pacientes en peligro de muerte se mantiene en el tiempo.
El concepto de cuidados intensivos fue creado por la enfermera Florence Nightingale en 1854, durante la Guerra de Crimea. Florence, consideró que era necesario separar a los soldados en estado de gravedad de aquellos que sólo tenían heridas menores para cuidarlos de manera especial. En 1950 el anestesiólogo Peter Zafar, considerado el primer intensivista, desarrolló un área de cuidados intensivos, en la que mantenía a los pacientes sedados y ventilados.
La primera unidad de cuidados intensivos se creó en Copenhague en 1953, como respuesta a una epidemia de poliomielitis. Surgió de la necesidad de vigilar y ventilar constantemente a los pacientes. Con el paso del tiempo, estas unidades se fueron creando en los hospitales del todo el mundo, y con los avances tecnológicos y el desarrollo de la medicina, hoy existen unidades de cuidados intensivos específicas para diferentes especialidades de la salud.
De este modo, es en la década de los años 50 cuando las Ucis alcanzarán su máximo desarrollo; sólo algunos hospitales con más de 300 camas tenían UCI mientras que al final de los años 60 ya se pueden encontrar en la mayoría de los hospitales.
Un estudio realizado en Canadá en 1961 demostró su impacto en la reducción de la mortalidad. Estas unidades se entendían como lugares destinados a la vigilancia y tratamiento intensivo de pacientes con las consiguientes especificidades organizativas y estructurales. El Ministerio de Sanidad regula todo ello en una Guía de Recomendaciones. Progresivamente el desarrollo del concepto moderno de enfermedad crítica conducirá a un cambio gradual en el funcionamiento de estas unidades. Se hace necesaria su adaptación a las guías y recomendaciones basadas en la evidencia científica.
La evolución de la Medicina en el siglo XX ha conllevado avances que posibilitan el mantenimiento de órganos vitales mediante adelantos tecnológicos tales como: la ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, nutrición artificial, terapias de sustitución renal...que a su vez han derivado en la medicalización de la Medicina.
En 1970 se crea la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos (Society of Critical Care Medicine: SSCM). El Consejo de Especialidades Americano (American Board of Medical Specialities) asegura el reconocimiento a la especialidad de Intensivos.
En el Reino Unido, hasta el año 2000 se diferenciaba entre unidades cerradas y abiertas, las últimas investigaciones priorizaron el desarrollo de las unidades cerradas. Unidad cerrada entendida como aquella en la que los médicos pertenecen específicamente a la unidad, este es el modelo que han seguido históricamente los hospitales españoles.
En España, la creación de la especialidad de Intensivista recogida en la Ley de Especialidades (Real Decreto 2015/1978), ofrece las garantías de formación y las competencias profesionales adecuadas en la atención del paciente crítico. En 1971 se crea la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y que constituye una asociación científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Con la misión de promover la mejora en la atención del paciente críticamente enfermo, mediante la participación en proyectos de investigación y la colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas, a la vez que fomenta encuentros entre los profesionales organizando cursos, jornadas y Congresos anuales.
Actualmente se empieza a hablar de la necesidad de humanizar los cuidados, ofreciendo atención integral a través de un equipo multidisciplinario centrado en el manejo de síntomas físicos sin olvidar el apoyo psicosocial y espiritual. En este contexto surgen proyectos como Humanización de los Cuidados Intensivos, que definen el trabajo de un grupo multidisciplinar de profesionales de UCI con el objetivo de mejorar la atención, dando espacio a familiares y pacientes. A su vez se integra dentro del Proyecto de Humanización de los Cuidados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y supone nuevos retos para los profesionales. Busca ofrecer una atención de carácter integral, desde el trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales, centrado en la comunicación, el bienestar del paciente y su familia para lograr cuidados de calidad con los que los profesionales se sientan cómodos y respaldados.
Las enfermeras/os no disponen de una Especialidad propia, por lo que diferentes Universidades ofrecen programas educativos adecuados a las necesidades de estas unidades. La actual pandemia debida al Covid ha puesto de relieve la necesidad de desbloquear la Especialidad de Críticos, Urgencias y Emergencias.
2. ¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS?
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un servicio sumamente especializado y equipado con todo lo necesario para atender a pacientes con pronóstico grave o con alto riesgo de presentar complicaciones. Por su estado, requieren monitorización continua, vigilancia y tratamiento específico.
Se trata de un área polivalente de acceso restringido destinado a proporcionar a estos pacientes asistencia intensiva integral las 24 horas del día, y donde la coordinación de todos los recursos es primordial. La disponibilidad de una UCI otorga a un centro hospitalario la seguridad de poder prestar asistencia de calidad al enfermo más grave.
De este modo las Ucis, son definidas por el Ministerio de Sanidad, como:
“Organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos dos órganos o sistemas, así como todos los pacientes que requieren un menor nivel de cuidados”.
2.1. Concepto y características.
La Unidad de Cuidados Intensivos o UCI de un centro hospitalario es un área en la cual se encuentran los pacientes cuyo estado de salud es denominado como muy grave y van a precisar de unos cuidados muy específicos para su posible recuperación.
Una UCI debe ser una zona del hospital que se ubique de forma independiente, pero que a su vez tenga un acceso rápido y directo del resto de los demás servicios del hospital.
Como cualquier unidad de un hospital, la UCI tiene unos requisitos y características propias de la unidad, y diferentes a su vez de otro tipo de unidad intrahospitalaria. La dinámica general de la UCI debe ser el trabajo en equipo, las actividades deben centrarse y realizarse en función y alrededor del paciente. De esta forma, se le proporciona según sus necesidades, unos cuidados de calidad.
Para describir una UCI hace falta una serie de parámetros como son:
- Estructura física:
Desde hace muchos años se viene investigando y publicando cuál sería la estructura y disposición arquitectónica de una UCI para conseguir dinamismo, eficacia, amplitud, control fácil de los pacientes y una perfecta técnica de asepsia.
Como se ha mencionado, debe ubicarse en una zona fácil acceso por parte del resto de los servicios, especialmente urgencias, quirófano y medicina interna, pero además hay que decir que la UCI es una zona con una tasa de mortalidad elevado y por lo tanto también debe haber una fácil, rápido y discreto acceso al mortuorio. No debe ser zona de paso para cualquier otra unidad, tiene que existir una entrada y salida más pública (para el uso de familiares y visitantes del paciente) y/o una más interna (para uso exclusivo para la movilización del paciente para traslados, realización de pruebas..., para el propio personal y también para suministros).
Respecto al número de camas, la mayoría de las recomendaciones en este sentido establecen que la sala ideal no debe tener menos de 8 camas ni más de 12, lo cual permite una adecuada división de los recursos humanos y un adecuado rendimiento económico. Existen varias maneras de establecer el número de camas necesarias en una institución en particular. Las fórmulas generales se basan en el número total de camas del hospital y el porcentaje de camas médicas/quirúrgicas que deben estar disponibles para el cuidado especializado.
Una recomendación aceptable es utilizar valores históricos de ocupación de camas de pacientes críticos, ya sea en la misma institución o en instituciones similares en la misma área geográfica.
La estructura de la UCI está en continuo cambio, siempre buscando la mayor funcionalidad y eficacia para los cuidados. Desde que se estableciera como unidad de cuidados intensivos en la década de los 60 hasta el momento actual, ha sufrido muchos cambios, todo esto sucede por la evolución en el aparataje y en el diagnóstico de las enfermedades, poco a poco se ha ido convirtiendo en una unidad más compleja. En un primer momento las UCIs eran una Unidad Abierta, es decir no existía separación física entre cama y cama, pero con el tiempo se ha visto que causa más infecciones nosocomiales, ya que no se puede hacer un aislamiento bacteriológico correcto, falta de privacidad de los pacientes, excesiva cantidad de ruidos, el alto nivel de actividad constante, aunque la ventaja de este diseño es cuando la unidad es particularmente pequeña, el menor requerimiento de personal.
Por lo que en la década de los 70 se comenzó a redefinir su estructura en boxes individualizados, mejorando así en la privacidad del paciente (sexo, edad, bacteriológico, acústico), por lo que se pasó a denominarse unidad cerrada. Estos boxes deben estar acristalados, sin paredes para poder visualizar al paciente desde el control de enfermería, pudiendo existir persianas para aumentar la intimidad del paciente. Los boxes, deben de estar dispuestos alrededor del control para poder visualizarlos desde cualquier punto. El diseño de habitación individual involucra un alto costo de enfermería, ya que para un cuidado de excelencia se requiere una enfermera por habitación, y un auxiliar para las tareas de higiene de los pacientes entre otras.... El riesgo de estas unidades es la desatención del paciente en caso de no disponer de una adecuada dotación de enfermería. También debemos mencionar un tercer tipo arquitectónico que sería el mixto, que es una combinación de ambos sistemas (abierta y cerrada).

Unidad cerrada. UCI del Hospital Universitario Sant Joan de Reus (Tarragona)

Unidad abierta. UCI del Hospital Universitario Sant Joan de Reus (Tarragona).
Todas las unidades de cuidados intensivos, tanto de un diseño como de otro, se encuentran aisladas del resto de la estructura del hospital. No se puede entrar en ellas por error ya que suelen estar franqueadas por barreras, puertas, sistemas de entrada con identificación que las haga más seguras, sobre todo de cara a las infecciones nosocomiales.
Además de una estructura abierta, cerrada o mixta su uso puede ser monográfico (un mismo tipo de patologías a tratar: UCI hepática, UCI nefrológica, etc.) o polivalente (todo tipo de pacientes críticos). En función del modelo arquitectónico del hospital donde se inserte la UCI, su espacio tendrá una planta triangular, cuadrada o circular.
Una consideración importante al diseñar la unidad es establecer el espacio por cama, incluyendo el área de apoyo adyacente. El requerimiento mínimo para cada cama exigido por la legislación de nuestro país es de 9 m2, debiendo considerarse las necesidades implícitas en los equipos de asistencia (cuidados básicos como el aseo, relaciones humanas, tratamiento del paciente) y monitoraje habituales, y el espacio necesario para equipos de uso no continuo, como máquinas para hemodiálisis, equipos de circulación extracorpórea, equipo de plasmaféresis, etc. El diseño debe permitir un libre acceso al paciente por todos los lados de la cama, sin generar molestias al paciente ni al resto del personal. Este acceso generalmente es afectado por el emplazamiento de la cama y por el tipo de monitores o fuentes de electricidad, oxígeno, aspiración, etc., que se conectan con ella. La mayoría de las unidades cuentan con un sistema de monitoraje y de fuentes de poder a la cabecera de la cama, lo cual, en general, dificulta el libre acceso a la cabeza del paciente. En tal sentido son preferibles las columnas fijas al techo.
Es conveniente disponer de un espacio de almacenamiento particular para cada cama. En el mismo se deberán ubicar los medicamentos, el material desechable, los utensilios propios del paciente y otros enseres necesarios para una atención rápida y eficiente.
Otro elemento fundamental del diseño es la localización de las piletas para lavado de manos. Una disposición ideal debería incluir una pileta por cama.

Box individual de UCI con pileta y armario para los enseres personales del paciente (Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona).
Cuando la unidad es mixta, debe haber camas de aislamiento siendo lo ideal que hubiera camas que pudiesen aislarse para enfermos con infecciones respiratorias, sepsis, grandes quemados...En el momento actual no existe una recomendación firme para ninguno de estos diseños, y se han incorporado otras alternativas como la separación por mamparas vidriadas, unidades circulares con acceso individual, etc. Aún en países con alto nivel de asistencia, como en USA, la tendencia actual a la contención de costos hace muy poco práctica la opción de Unidades de Terapia Intensiva con habitaciones individuales.
Existen una serie de medidas básicas en cuanto a la construcción de una UCI que van encaminadas a facilitar los objetivos terapéuticos y prevención de riesgos laborales y de asepsia que se describen a continuación:
- Con objeto de facilitar la limpieza y evitar el acúmulo de suciedad, las zonas de unión entre suelo y pared debe ser curvada y no en ángulo recto.
- La disposición del techo no debe tener irregularidades ni estar conformado por placas que puedan acumular suciedad.
- Los materiales deben ser vinílicos o similares ya que no se alteran con los agentes químicos, no se degradan frente a la acción de la luz, el calor, la humedad, etc., y por lo tanto no generan contaminación por desprendimiento de partículas. Son resistentes a la abrasión.
- Los materiales deben ser aislantes, deben favorecer la insonorización y deben ser impermeables al agua y al vapor de agua.
- El pavimento debe ser conductivo, de forma que sea capaz de eliminar la electricidad estática. Por ello debe ser de carbón de acetileno que es conductivo, tiene buena calidad acústica, es antideslizante en condiciones de humedad, carece de porosidad y está libre de juntas, es fácil de limpiar y resistente a los germicidas, capaz de soportar el tráfico de equipos pesados, incluso de aquellos equipos que contienen cargas puntuales (RX portátil).
- En unidades cerradas, las paredes deberían ser acristaladas de forma que se favorezca la vigilancia.
- El aire acondicionado debe suministrar aire nuevo y filtrado, que esté libre de polvo y con una humedad y temperatura apropiadas. Se debe favorecer la renovación del volumen de aire ya que de esta forma se eliminan gran parte de las bacterias diseminadas en el medio hospitalario.
- Cada cama debe estar provista de toma de gases, de vacío y de electricidad. Las tomas tanto de oxígeno como de aire comprimido deben tener una doble estación, de forma que se disponga de una fuente principal y una secundaria de emergencia.
- En cuanto a la iluminación, debe haber 5 tipos: la general de la sala (no deslumbrante), la de reconocimiento o de trabajo, la de supervisión (para las horas nocturnas) y la de emergencia (con circuito independiente). De cualquier forma, es interesante que se disponga de luz natural que permite minimizar la alteración del ritmo circadiano del paciente, y aumenta la conexión con el medio.
- En cada cama son necesarios de 8 a 10 enchufes.
- Debería haber lavabos en habitaciones aisladas, con grifos accionados con el codo, pie o rodilla.
- La temperatura ambiente es necesario que se mantenga entre los 20-25ºC, así como mantener una humedad relativa del medio entre el 50-60%.
Además de estas medidas en cuanto a la construcción de la unidad de cuidados intensivos, es interesante que se disponga de:
Vestuarios para el personal.
- Almacén de material fungible y aparataje.
- Farmacia.

Almacén de material y sueroterapia de la UCI. Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).
- Área de material limpio y área de material sucio (desechos).
- Zona de estar y de descanso del personal.
- Zona de estudio/ reuniones y despacho médico.
- Control de enfermería.
Imagen 5: Control de Enfermería. UCI del Hospital Sant Joan de Reus, Tarragona.
- Despacho de información para familiares y sala de duelo o descanso.
- Laboratorio propio de la unidad.
Por lo general, las UCIs disponen de unos espacios similares, con una funcionalidad necesaria para su correcto desarrollo.
Podemos encontrar tres áreas perfectamente diferenciadas:
- La asistencial donde se encuentran los boxes de los enfermos, salas para la limpieza y desinfección del material, salas destinadas a almacén, sala de farmacia, uno o más controles de Enfermería desde donde se controlan las constantes vitales reflejadas en la consola central de los monitores.
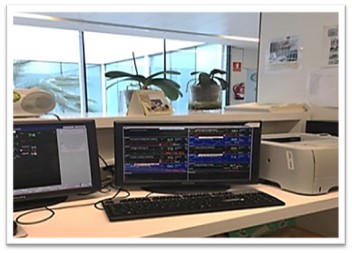
Monitor central. UCI Hospital Universitario Sant Joan de Reus (Tarragona
- La administrativa con despachos, vestuarios, sala de reuniones, sala de estar de enfermería y las habitaciones de descanso para los médicos de guardia.
- La familiar constituida por la sala de espera donde pueden permanecer las familias entre los períodos de visitas a los pacientes.
Recursos Humanos:
Teniendo en cuenta que una UCI es una unidad muy especializada dentro de un hospital, el personal que compone el equipo multidisciplinar debería estar específicamente formado.
Esta especialización viene determinada no sólo por la gran variedad de patología que se debe manejar en una UCI, sino por la cantidad de dispositivos y aparataje de alta tecnología de que se dispone.
El personal que conforma una UCI debe contar con:
- Director de la UCI: será un especialista en cuidados intensivos teniendo, entre otras, las siguientes funciones:
Desarrollo e implantación de las políticas de admisión y alta de los pacientes, protocolos asistenciales y relaciones con los familiares.
Administración de la UCI, incluyendo presupuesto, y evaluación de la calidad.
- Supervisor/a de enfermería de la UCI: tiene la responsabilidad de la coordinación de los profesionales de enfermería asignados a esta unidad, teniendo, entre otras, las siguientes funciones:
Organiza toda la operativa diaria para garantizar los cuidados de enfermería.
Asegura la formación del personal de nueva incorporación, y la formación continuada de las enfermeras y personal auxiliares de enfermería.
Elabora junto con las enfermeras los protocolos de los planes de cuidados y de los procedimientos.
Colabora con la dirección de enfermería en decisiones de planificación y cobertura del personal.
- Médico: estos serán intensivistas, médicos especializados en medicina intensiva. Éstos diagnosticarán, monitorizarán, e intervendrán de manera individualizada en la asistencia de pacientes en riesgo de, o que padecen o que se recuperan de una enfermedad aguda grave. Además de gestionar los ingresos y altas de la unidad. Los facultativos por regla general trabajan en turno de mañana y además realizan guardias de atención continuada en horario de tarde y noche y festivos.
- Enfermera/o: su función es la de valorar, planificar y proporcionar cuidados de enfermería a los pacientes ingresados en la UCI, así como evaluar sus respuestas a las funciones asistenciales que desarrollan las enfermeras, con la colaboración del personal auxiliares de enfermería y el personal médico. El personal de enfermería también requiere una formación y entrenamiento específico para trabajar en esta unidad, aunque no existe una especialidad reglada como tal. Por regla general, el personal de enfermería trabaja por turnos de mañana, tarde y noche.
- Auxiliar de Enfermería (TCAE): es personal que debería estar entrenado y formado en el trabajo de una UCI. Depende del supervisor/a de enfermería y trabaja por turnos de mañana, tarde y noche.
- Personal administrativo: es personal no sanitario.
- Profesionales cualificados para otros tipos de servicios prestados en la UCI. Otros médicos especialistas, según la necesidad del paciente,Fisioterapeutas para la rehabilitación respiratoria y rehabilitación de la musculatura, celadores, farmacéuticos, dietistas, etc.…
Recursos materiales:
En la UCI se dispone de una gran variedad de aparataje y dispositivos de alta tecnología, además de material médico específico y fármacos de uso exclusivo, debido a los requerimientos de monitorización que necesitan para su uso.
Así pues, a continuación, se describen de forma resumida los aparatos, dispositivos y material de uso habitual en una UCI:
- Monitor y desfibrilador: existen una gran variedad de monitores con mayor o menor grado de sofisticación en función de los requerimientos del paciente. No obstante, en general tienen un mínimo de registros importantes en el manejo del enfermo como son la presión arterial, la temperatura, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria y la saturación de oxígeno. Además de estos parámetros básicos, se pueden añadir la monitorización hemodinámica avanzada: presión capilar pulmonar (PCP), registro de TA invasiva, gasto cardiaco, índice biespectral (BIS), capnografía, etc., y servir como monitor de transporte.
- Respiradores: los respiradores son aparatos de uso frecuente en la UCI y también existen varios tipos, básicamente distinguimos el respirador fijo y el portátil para trasladar al enfermo si es necesario, los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva (CPAP) y los dispositivos de ventilación de alto flujo.
- Bolsa autoinflable o resucitador manual para ventilación.
- Registro de capnografía para los pacientes que se encuentran en asistencia respiratoria mecánica.
- Catéteres multiluz, catéter de Swanz Ganz (cada vez se utiliza menos). Este tipo de catéteres son de uso habitual para administración de fluidos, fármacos y en el caso del SwanzGanz para la monitorización cardíaca. Actualmente el que se utiliza habitualmente es el PICCO, que mide el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Catéteres para la monitorización de la presión arterial invasiva.
- Sondas: deben tener almacenadas todo tipo de sondas urinarias y de distintos tamaños, así como sondas nasogástricas y de aspiración.
- Carro de parada: equipado con fármacos de primera línea y material de aislamiento de la vía aérea, además de tabla de reanimación. Este carro debe estar permanentemente revisado y con todo el material preparado.

Carro de parada. UCI Hospital Universitario Sant Joan, Reus (Tarragona)
Otros:
- Sistemas de drenaje.
- Electrocardiograma.
- Sistemas de aspiración: aparato empleado tanto para la aspiración de secreciones como en ocasiones para facilitar el drenaje de algún fluido corporal.
- Bombas de alimentación enteral y parenteral.
- Bombas de infusión de fluidos y fármacos.
- Marcapasos externos e internos.
- Balón de contrapulsación aórtico.
- Sensor de PIC.
- Material fungible: agujas, depresores, vendas, gasas, jeringas...
- Material de curas: siempre debe haber un carro de curas disponible con todo lo necesario.
- Equipos de protección individual: guantes, mascarillas, gafas protectoras, batas, gorros...
- Ecógrafo: aparato para el diagnóstico por la imagen. En la UCI se emplea fundamentalmente para realización de ecocardiografías y como guía en técnicas invasivas.
- Sistema de depuración extrarrenal (TDEC).
- Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
- Motor y manta térmica.
- Dispositivo de movilización de enfermos (grúas).
- Colchón antiescaras.
- Fármacos y fluidos: deben estar a mano una serie de fármacos como son: adrenalina, atropina, dopamina, dobutamina, nitroprusiato, nitroglicerina, noradrenalina, antiarrítmicos, antihipertensivos...y además una gran variedad de distintas soluciones intravenosas como son expansores de plasma, dextrosa...
2.2. Tipos de UCI.
Según el tipo de patología de los pacientes críticos se dividen varios tipos de UCIs:
- Cuidados del niño críticamente enfermo en la UCI pediátrica o del adulto críticamente enfermo UCI de adultos.
- Enfermedades cardíacas del adulto en las Unidades Coronarias o UCI cardiacas.
- Pacientes traumáticos y/o quemados en las Unidades de Trauma y/o Unidades de Quemados Críticos.
- Y los cuidados perioperatorios, atención al paciente politraumatizado y/o TCE, paciente neuroquirúrgico, intoxicaciones, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, manejo de la disfunción o fallo multiorgánico en las UCIs polivalentes.

UCI neonatal. Hospital Sant Joan de Reus. Tarragona.
2.3. Concepto de paciente crítico.
Existen dos aspectos que definen a un paciente crítico. El primero es el que establece la necesidad de ejercer sobre él una serie de controles estrictos, lo que se conoce como monitoreo o monitorización. El segundo es el que reconoce la necesidad del empleo de tratamientos especiales y/o inmediatos.
Los pacientes críticos son aquellos que se encuentran en una situación de inestabilidad fisiológica, en la cual pequeños cambios funcionales pueden llevar a un serio deterioro global, con daño orgánico irreversible o muerte. El monitoreo, intermitente o continuo, está destinado a detectar estos cambios precozmente, a fin de proveer un tratamiento adecuado y restablecer una situación fisiológica más estable, previniendo de tal modo orgánico o la muerte.
El segundo aspecto que define a los pacientes críticos es la necesidad de recibir tratamientos especiales. Estos tratamientos pueden ser urgentes, como el empleo de drogas vasoactivas en pacientes en shock; intermitentes, como la diálisis; o continuos, como la ventilación mecánica. A su vez pueden estar dirigidos a curar al paciente, como el empleo de antibióticos; o a sostener las funciones orgánicas hasta que el organismo
pueda retomar una función adecuada, tal es el caso de la contrapulsación aórtica durante el postoperatorio de cirugía cardíaca, o la asistencia respiratoria en el síndrome de dificultad respiratoria aguda.
La medicina intensiva o medicina de cuidados intensivos es la rama que se ocupa del paciente en estado crítico, que se define como aquél que presenta alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o potencial para su vida, y que al mismo tiempo son susceptibles de recuperación.
Hay cuatro características básicas que definen al paciente crítico:
- Enfermedad grave.
- Potencial de revertir la enfermedad.
- Necesidad de asistencia y cuidados de enfermería continuos.
- Necesidad de un área tecnificada (UCI).
Por lo tanto, se denomina paciente crítico a aquel enfermo cuya condición patológica afecta uno o más sistemas, que pone en serio riesgo actual o potencial su vida y que presenta condiciones de reversibilidad, que hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado.
Para cumplir con las actividades y objetivos, la Medicina Intensiva debe encuadrarse en un contexto multidisciplinario y multiprofesional, y debe existir una relación armónica entre los recursos humanos, tecnológicos, farmacológicos y arquitectónicos.
En la UCI se encuentran los pacientes que requieren cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día debido a que su estado es crítico.
La población de enfermos candidatos a ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos se selecciona de manera variable dentro de cada institución, dependiendo de las características de esta, pero suele incluir una valoración objetiva de la gravedad de los pacientes, la necesidad de esfuerzo terapéutico y los resultados medidos como supervivencia y calidad de vida posterior. En general, se clasifican en:
- Índices de gravedad en pacientes críticos (APACHE) que permite evaluar la probabilidad de muerte.
- Puntajes dinámicos o de disfunción (MODS-SOFA) que nos permiten analizar la evolución del paciente.
- Índices de esfuerzo terapéutico precisado (TISS) que además de establecer pronóstico, nos cuestiona si el enfermo puede con seguridad ser ingresado a otra sala.
- Escalas de valoración de la evolución, calidad de vida y productividad social post-alta hospitalaria.
3. CRITERIOS DE INGRESO DEL PACIENTE EN UCI
Un paciente ingresa en UCI para una monitorización exhaustiva o administrar medicación específica, además de unos cuidados de enfermería más específicos. Estos pacientes pueden ingresar por varios motivos, como son: compromiso respiratorio, hemodinámico, neurológico, o patologías gastrointestinales como una alteración renal y/o metabólica, o también postoperatorios complicados. Así pues, el paciente admitido en el nivel intensivo de asistencia precisa tratamiento activo, esto es, las tareas y técnicas de las cuales depende para conseguir y mantener su estabilización, que sólo pueden ser aplicadas en los servicios de medicina intensiva. Ejemplo de ello es el enfermo con disfunción de varios sistemas, tratado con ventilación mecánica, fármacos vasoactivos y técnica continua de depuración extrarrenal. Estos pacientes requieren de cuidados médicos y de enfermería constantemente y consumen una elevada cantidad de recursos.
Se advertirá con facilidad que con estas ideas generales no es suficiente establecer si está indicado ingresar a un paciente concreto. Además, existen otras razones que aconsejan criterios de ingreso en las Unidades de cuidados intensivos, tales como: explicitar nuestras posibilidades asistenciales a los diversos servicios sanitarios, tener guías comunes y disminuir la variabilidad clínica, ayudar a la toma de decisiones y optimizar los recursos.
En España no se han publicado criterios de ingreso generales consensuados, pero sí sobre algunos grupos de pacientes como enfermos EPOC agudizada o con infecciones graves. Por lo tanto, los criterios difieren entre distintos países, por ejemplo, entre el Reino Unido y EE.UU.
Los criterios son categorías flexibles que no pueden suplantar al proceso juicioso de toma de decisiones. Este no solo tiene en cuenta hechos clínicos (diagnóstico, alteración funcional o paramétrica, edad, reserva fisiológica) sino otros más valorativos, pero no menos importantes, sobre todo si proceden del paciente (sus valores, calidad de vida subjetiva, preferencias basadas en una correcta información, instrucciones previas), aunque también del médico intensivista (pronóstico considerando las comorbilidades, oportunidad, disponibilidad, etc.).
A pesar de sus limitaciones, si un médico advierte que alguno de los criterios está presente en su paciente, son de gran valor como señales de alerta de que puede estar indicada una interconsulta con el intensivista.
Se ha de hacer una mención especial a la edad del paciente. Aunque no es adecuado poner límites exclusivamente en base a la misma, el anciano que ha sufrido declive hasta ser dependiente para todas o casi todas las actividades de la vida diaria está cerca de su final (muerte previsible en menos de 6 meses), no sería candidato a tratamientos de soporte vital.
Además, es conveniente procurar adaptar las recomendaciones a la propia realidad sanitaria de cada centro. Después de todo lo dicho anteriormente, podemos exponer lo siguiente:
- Criterio de ingreso que están basados en los de American Collage of Critical Care, Society of Critical Care Medicine, que siguen diferentes diferentes categorías o modelos:
A. El Modelo de prioridades.
B. El Modelo de diagnóstico.
C. El Modelo de parámetros objetivos.
De los anteriores consideramos al modelo de prioridades como el más relevante, de modo que, si un paciente está dentro de las prioridades 1 ó 2, con alguno de los criterios B y/o C, su ingreso estará justificado casi siempre, y sería el médico intensivista quien con su valoración dé razones para no ingresarlo. Por el contrario, en el caso de las prioridades 3 y sobre todo 4, será el médico que proponga el ingreso del paciente quien debiera argumentar de modo suficiente para ser aceptado en la UCI.
Es importante remarcar que el ingreso a la unidad de cuidados intensivos debe obedecer a indicaciones médicas, con el consentimiento del paciente o su representante. Pero estos no tienen derecho a exigir tal ingreso, de la misma manera que no pueden exigir un tratamiento médico o quirúrgico si no está indicado.
A continuación, exponemos los diferentes modelos:
A. El Modelo de Prioridades
- Prioridad 1: alta
Pacientes inestables con necesidad de monitoreo y tratamiento intensivo que no puede efectuarse fuera de la UCI, sin límites a la entrega de terapia, en cantidad, calidad ni tiempo. Pueden ser pacientes post operados, con insuficiencia respiratoria que requieren soporte ventilatorio, en shock o inestabilidad circulatoria, que requieron monitoreo invasivo y/o drogas vasoactivas.
- Prioridad 2: alta
Pacientes que requieren monitoreo intensivo y potencialmente pueden necesitar una intervención inmediata, sin que existan límites terapéuticos. Esto sería, pacientes con comorbilidad que han desarrollado una complicación médica o quirúrgica grave, susceptibles de regresar a su condición basal.
- Prioridad 3: media
Pacientes con enfermedad aguda agregada, pero con calidad de vida previa limitada que hace prudente poner límite al esfuerzo terapéutico, pudiendo, por ejemplo, definir que no se someterá a intubación y VMI o a reanimación cardiopulmonar en caso de que lo requieran. Probablemente con el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la gran prevalencia de ellas en nuestra población usuaria, este grupo adquiere cada día mayor importancia, y en las decisiones participan criterios éticos, por una parte, y también el paciente y/o su grupo familiar según el caso. Ejemplo: pacientes con metástasis que se complican con infección, taponamiento cardíaco u obstrucción de la vía área.
- Prioridad 4: baja
Corresponde a un grupo de pacientes sin indicación de ingreso en UCI pese a su gravedad, y que pueden ser admitidos sobre una base individual, bajo circunstancias inusuales y tras discusión multidisciplinaria, con el jefe de la unidad y en algunos casos también con las autoridades del hospital. Este grupo de pacientes incluye:
o Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo: casos que requerirían de pobre intervención activa, pero que no es posible administrar en forma segura fuera de UCI, lo que debe responder a la realidad local: patología del embarazo, sobredosis de drogas sin alteración de conciencia, IAM no complicado en las primeras horas de evolución, cetoacidosis diabética.
o Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente la muerte: daño cerebral severo irreversible, cáncer metastásico refractario a tratamiento, pacientes que rechazan el monitoreo y los cuidados intensivos, muerte cerebral en un paciente que no es potencial donante de órganos, pacientes en estado vegetativo persistente, etc.
B. El Modelo de diagnóstico.
Estos se basan en un listado de cuadros específicos que determinan admisiones apropiadas en UCI.
- Sistema circulatorio.
o Infarto agudo al miocardio en primeras horas de evolución, con o sin complicación.
o Shock cardiogénico.
o Arritmias complejas que requieren monitoreo continuo e intervención.
o Insuficiencia cardíaca congestiva con falla respiratoria y/o que requieran soporte hemodinámico.
o Emergencias hipertensivas.
o Angina Inestable.
o Paro cardíaco reanimado.
o Taponamiento cardíaco o constricción con compromiso hemodinámico.
o Aneurisma disecante de aorta.
o BAVC u otro que requiera SMPT.
- Sistema respiratorio.
o Insuficiencia respiratoria aguda que requiera soporte ventilatorio invasivo.
o Embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica.
o Necesidad de cuidados respiratorios, de VMNI y/o de enfermería que no pueda brindarse con seguridad en unidades de menor complejidad.
o Hemoptisis masiva.
o Obstrucción de la vía aérea post operatoria o de otra causa.
- Ginecobstetricias.
o Trastornos hipertensivos graves del embarazo.
o HELLP.
- Sobredosis de drogas.
o Ingestión de drogas con inestabilidad hemodinámica y/o alteración significativa de la conciencia.
o Convulsiones post ingesta de drogas.
o Accidentes iatrogénicos potencialmente graves.
- Desórdenes gastrointestinales.
o Hemorragia digestiva masiva con compromiso hemodinámico o comorbilidad significativa.
o Insuficiencia hepática aguda grave.
o Pancreatitis aguda grave.
o Perforación esofágica.
- Sistema endocrino.
o Cetoacidosis diabética con inestabilidad hemodinámica, alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria, acidosis severa y/o alteraciones hidroelectrolíticas graves.
o Tormenta tiroidea o coma mixedematoso con inestabilidad hemodinámica.
o Coma hiperosmolar o hipoosmolar.
o Crisis adrenales con inestabilidad hemodinámica.
o Hipercalcemia severa con alteración de conciencia y necesidad de monitoreo hemodinámico.
o Hipo o hiper magnesemia con compromiso de conciencia, hemodinámico, y riesgo de convulsiones y/o arritmias.
o Hipo o hiperkalemia en niveles de riesgo o sintomáticos.
o Hipofosfatemia sintomática.
- Quirúrgicos.
o Post operatorio de pacientes de riesgo, ya sea por la envergadura de la misma cirugía, por riesgo en contexto de comorbilidad avanzada, por necesidad de monitoreo hemodinámico, soporte respiratorio y/o cuidado intensivo de enfermería.
- Neurológicos.
o AVE con deterioro de conciencia.
o Coma: metabólico, tóxico o anóxico.
o Hemorragia intracerebral con riesgo de herniación.
o Hemorragia subaracnoidea.
- Meningitis con alteración de conciencia o compromiso respiratorio o hemodinámico o multiorgánico.
- Afecciones del SNC o neuromusculares con deterioro neurológico o compromiso respiratorio: G. Barré, Miastenia gravis.
- Status epiléptico.
- Muerte cerebral en caso de potencial donante de órganos.
- Vasoespasmo.
- Injuria cerebral aguda severa (TEC).
Misceláneas.
- Shock séptico, hemorrágico, anafiláctico.
- Monitoreo hemodinámico.
- Injurias ambientales (radiación, inmersión, hipo o hipertermia, quemaduras extensas).
- Terapias nuevas o experimentales con potenciales complicaciones graves.
- Post operatorio de trasplante.
C. El Modelo de parámetros objetivos
Es un listado consensuado, por tanto, arbitrario y modificable según las circunstancias locales.
- Signos vitales
FC 150 latidos pm
TAS
TAM
TAD>120 mmHg
FR>35 respiraciones por minuto
Hipo o hipertermia graves
- Valores de laboratorio
Na+ 170
K+ 7
PaO2
pH 7,7
Glucemia>800 mg/dl
Calcemia>15 mg/dl
Niveles tóxicos de drogas o de otras sustancias químicas en pacientes hemodinámica o neurológicamente comprometidos.
- Signos radiológicos
Hemorragia cerebral, contusión o H. subaracnoidea con alteración del nivel de consciencia o focalidad neurológica.
Rotura de vísceras, vejiga, hígado, esófago o útero con inestabilidad hemodinámica.
Disección de aneurisma aórtico.
- Signos electrocardiográficos
Taquicardia ventricular sostenida o Fibrilación ventricular.
Arritmias complejas que precisan estrecha monitorización y tratamiento.
Bloqueo AV completo con inestabilidad hemodinámica.
- Signos físicos (de comienzo agudo)
Asimetría pupilar en paciente inconsciente.
Quemados en más del 10% de la superficie corporal (van al centro de quemados de referencia).
Obstrucción de la vía aérea.
Taponamiento cardíaco.
- Postoperatorio inmediato de los siguientes procedimientos quirúrgicos
Cirugía general:
Esofaguectomía.
Duodenopancreatectomía.
Hepatectomía parcial.
Resección feocromocitoma.
Cirugía torácica:
Resecciones de pared torácica.
Resecciones pulmonares mayores (neumonectomía, lobectomía...).
Resección mediastínica o esternotomía.
Cirugía vascular:
Cirugía de troncos supraaórticos.
Cirugía aorta abdominal.
Cirugía torácica endovascular: endoprótesis en aneurismas o en alguna disección crónica.
Las fibrinolisis intraarteriales a través de catéter.
ORL:
Comando (cáncer de base de lengua).
Cirugía de base de cráneo.
Taponamiento orofaríngeo por sangrado (24-48h).
Intubación prolongada postquirúrgica (24-48h) para evitar la traqueotomía.
Urología:
Cistectomía radical.
3.1. Actividades de enfermería en el ingreso de un paciente en la unidad de críticos.
El ingreso de un paciente se debe a la necesidad de suministrar cuidados de enfermería de una manera más continua en el tiempo, debido a múltiples patologías agudas susceptibles de recuperación. Una vez que el médico responsable decide el ingreso, es comunicado al personal de enfermería de la unidad para asistir al enfermo de la manera más adecuada, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles.
El paciente que ingresa en UCI puede tener múltiples etiologías pudiendo tener distintas procedencias:
- Paciente procedente del Servicio de urgencias.
- Paciente procedente del Servicio de Hemodinámica.
- Paciente procedente del Servicio de Quirófano.
- Pacientes que sufren complicaciones con indicaciones de UCI procedentes de unidades de hospitalización.
Todos ellos, dentro de sus peculiaridades comparten una metódica similar durante su ingreso en la Unidad de cuidados intensivos.
El personal necesario para realizar el ingreso será:
- Médico intensivista encargado de recibir al paciente.
- Enfermera responsable y enfermera de apoyo, según tipo de paciente.
- Un TCAE.
- Un celador.
Las actividades de enfermería son (algunas de estas actividades y según protocolo del hospital son realizadas por un/a TCAE):
- Revisión previa del box antes del ingreso, comprobando el material básico y los aparatos necesarios según el protocolo de la unidad. Corroborar la correcta dotación del box:
Monitor de ECG con sus cables correspondientes y pulsioxímetro.
Esfigmomanómetro y cable de monitorización arterial, dependiendo respectivamente, si se trata de monitorización no invasiva o invasiva.
Revisar la toma de oxígeno y corroborar la presencia de caudalímetro y adaptador de oxígeno.
Respirador: funcionamiento, correcto calibrado y tomas. Preparar el sistema de aspiración. Fonendoscopio.
Balón resucitador (Ambu®) conectado a toma de oxígeno, comprobar funcionamiento y accesorios (bolsa auto hinchable, alargadera, correcto ajuste y volumen de mascarilla).
Bombas de perfusión.
Material fungible: jeringas, guantes, agujas, sistemas, alargaderas, compresor, vías periféricas, termómetro.
- Preparación de la medicación necesaria, incluidas drogas vasoactivas, según peso y patología, informando al médico responsable de los tipos de vías y localizaciones.
- Preparar el material y los aparatos necesarios para las técnicas que sea preciso realizar al paciente en su ingreso:
Llevar el carro de ECG a la habitación y colocar cerca del box el carro de parada.
Monitor encendido y pantalla en espera.
- Preparar la documentación de la historia clínica y los tubos de analítica y gasometría.
- Informar al paciente cuando ingrese, si está consciente, y a los familiares cuando sea posible.

Box de UCI del Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).
3.2. Actividades de enfermería durante el ingreso del paciente en la UCI.
- Recibir al paciente a la entrada de la unidad, corroborando datos personales del mismo e identificándonos con nuestro nombre y puesto de desempeño.
- En caso de que el paciente esté consciente, tranquilizarle e informarle de todos los procedimientos que vamos a realizar para calmar su ansiedad y solicitar a la vez, su colaboración.
- Realizar el cambio de camilla del paciente de la forma más organizada posible en conjunto con todo el personal implicado, procurando siempre la seguridad del paciente durante el mismo.
- Verificar presencia de vías venosas y/o arteriales, el estado de las mismas e intentar que no se extravíen.
- Realizar una valoración inicial del paciente a la vez que aseguramos la monitorización básica con ECG, TA invasiva o no invasiva, temperatura, pulsioximetria y registro de datos.
- En caso de monitorización de TA invasiva, corroborar correcta inserción del catéter arterial y realizar cero al transductor para calibrar la arteria.
- Si por el contrario se trata de TA no invasiva, colocación de esfigmomanómetro a la altura de la arteria humeral. Escoger un manguito adecuado al tamaño del paciente para reducir el margen de error.
- Comprobar perfusión, pulsos distales y temperatura.
- Valoración del estado neurológico (escala de GSC), nivel de sedación (escalas tipo Rass y Ramsay), pupilas, así como nivel de dolor (escala EVA u otras según el protocolo del hospital).
Dependiendo del tipo de paciente nos podemos encontrar:
Paciente intubado
- Tipo de IOT, correcta fijación de este, marca dental, presión de neumotaponamiento.
- Valorar modo ventilatorio y parámetros respiratorios.
- Realizar una GA de control, así como valorar la saturación de O₂ periférica a través de un correcto funcionamiento del pulsioxímetro.
- Observar coloración de piel y mucosas, así como el tipo de respiración realizada por el paciente.
- Correcto nivel de sedación que permita al paciente una adecuada adaptación a la VM pautada.
Paciente NO intubado
Valorar tipo de dispositivo respiratorio (mascarilla reservorio, mascarilla de alto flujo, mascarilla ventimask, gafas nasales), concentración y litros de oxígeno necesarios.
Realizar, como en el caso del paciente intubado, GA de control y valorar tipo de respiración realizada por el paciente.
- La enfermera/o responsable del paciente se encargará de la parte circulatoria mientras la segunda enfermera será la responsable de la parte respiratoria.
- Realizar ECG de inicio y todas las medidas indicadas por el facultativo.
- Colocar perfusiones dependiendo del tipo de paciente, STP y administración de medicación según indicación del facultativo.
- Verificar presencia de drenajes, ostomías, heridas, sondajes, accesos periféricos y realizar aquellos que sean oportunos.
- Comprobar el correcto funcionamiento del monitor ajustando parámetros y alarmas según el tipo de paciente. Identificar al paciente en la pantalla de su monitor.
- Informar al paciente, en caso de estar consciente, sobre el funcionamiento y normas de la unidad, así como a sus familiares.
- Entregar a la familia las pertenencias, hoja informativa de la unidad y solicitar números de contacto.
- Recoger el material que ya no sea necesario del box.
- Facilitar timbre al paciente en caso de que lo hubiera y procurar dejarlo lo más confortable posible.
3.3. Consideraciones en el ingreso del paciente en UCI.
- Es de suma importancia priorizar acciones, dependiendo, sobre todo, del tipo de paciente; procurar, lo antes posible, la monitorización para recibir parámetros básicos del estado del paciente.
- Realizar un trabajo en equipo y organizado por parte del equipo multidisciplinar.
- Tranquilizar e informar tanto al paciente, si está consciente, como a la familia.
- Procurar que la familia vea lo antes posible al paciente.
- Mantener y procurar tanto la seguridad como la intimidad del paciente.
4. CRITERIOS DE ALTA DEL PACIENTE EN UCI
Los criterios de alta, siempre se individualizarán, dependiendo de las necesidades asistenciales, pero en líneas generales se producirá en caso de que el paciente haya superado el proceso de ingreso o esté en vías de ello, y no precise medidas de soporte vital o su situación no mejora y los problemas de base son tan graves que el personal de la UCI considera inútil seguir administrando cuidados intensivos por el mal pronóstico que presenta, en este caso, el paciente puede fallecer dentro de la UCI o ser trasladado a la planta con la idea de no reanimarlo ni reingresarlo en la unidad de cuidados intensivos si su situación se deteriora todavía más. Es obligado que el personal responsable de la derivación, la familia del paciente y, si es posible, el propio paciente esté de acuerdo en que estas decisiones son correctas y que queden claramente documentadas.
Dicho de forma sencilla, el paciente está preparado para el alta de los cuidados intensivos cuando no necesite ya el conocimiento y a monitorización especializados de la UCI. Esto quiere decir, en general, que no sufren una insuficiencia orgánica que ponga en riesgo su vida y que el trastorno de base está estable o mejorando.
Es por ello, que a continuación presentamos los criterios para el alta de la UCI:
- Vía respiratoria: vía respiratoria adecuada y tos para eliminar las secreciones.
- Respiración:
o Esfuerzo respiratorio y gasometría arterial adecuados.
o Puede estar con oxígeno (p.ej., mediante mascarilla facial).
o No necesita CPAP o ventilación no invasiva (salvo que reciba el alta de una UAD o unidad respiratoria)
- Circulación: estable, sin inótropos.
- Función neurológica:
o Nivel de consciencia adecuado.
o Reflejo tusígeno y nauseoso adecuado (si es inadecuado, p.ej., en caso de parálisis bulbar o lesión cerebral puede ser necesaria la traqueostomía para asegurar la vía respiratoria y permitir la aspiración).
- Función renal:
o Función renal estable o que mejora.
o No se necesita soporte renal salvo que reciba el alta a una unidad en la que se realice la diálisis.
- Analgesia: adecuado control del dolor.
Se desaconseja el alta y traslado nocturno de un paciente desde la UCI a una unidad de hospitalización convencional. En caso de realizar un traslado nocturno se recomienda documentarlo como un evento adverso. Cuando se ha tomado la decisión de trasladar a un paciente desde la UCI a una unidad de enfermería de hospitalización, el traslado debe realizarse lo más pronto posible durante el día. La UCI que traslada al paciente y el equipo que lo recibe en la unidad de hospitalización comparten la responsabilidad de la asistencia mientras se produce el traslado. Estos traslados siempre serán asistidos por un/a enfermero/a.
4.1. Actividades de enfermería en el alta de un paciente en la unidad de críticos.
Una vez resuelta la patología que hizo necesario el ingreso en cuidados intensivos, el enfermo es dado de alta a una unidad de hospitalización, o puede que haya empeorado su situación clínica y el desenlace haya sido el exitus del paciente.
Las actividades de enfermería son:
- Informar al paciente y a la familia del alta (después de que el médico intensivista haya informado a la familia del alta del paciente).
- Solicitar cama a planta de hospitalización.
- Comunicar con el enfermero/a responsable de la planta de hospitalización con el fin de organizar los cuidados de enfermería, informando del estado del paciente.
- Rellenar el informe de alta protocolizado de la unidad.
- Acompañar al enfermo hasta la unidad, entregando toda la historia clínica.
- En caso de éxitus, realizar los cuidados post mortem y apoyar a la familia.
4.2. ¿Dónde se debe remitir al paciente dado de alta de la unidad de cuidados intensivos?
Esto depende, al menos en parte, del diagnóstico de base del enfermo y del origen inicial del mismo. Algunos pacientes, sobre todo los que ingresan tras una cirugía programada, pueden estar lo bastante bien para ir de forma directa a una planta general. Otros pueden seguir presentando disfunciones orgánicas u otros problemas que necesiten una monitorización más estrecha, supervisión y asistencia de enfermería, y pueden ser derivados a una UAD (unidad de alta dependencia).
Cada vez más pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o en los que resulta difícil el destete del ventilador pueden ser trasladados a una UAD que puede aportar CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) y ventilación no invasiva. Algunos centros están desarrollando unidades de destete específicas a largo plazo para este tipo de pacientes y para el cuidado de aquellos con una traqueostomía.
Los pacientes que son trasladados de otra UCI para recibir tratamiento especializado o por falta de camas pueden recibir el alta para que regresen al hospital de origen. En general, deberían regresar a su hospital lo más pronto posible, aunque sólo sea por el beneficio de los familiares, dada la complicación que suponen los desplazamientos.
Siempre que sea posible, los pacientes deberían recibir el alta exclusivamente durante las horas de trabajo diurnas. De hecho, la hora del día a la que se da el alta a los pacientes se considera un “indicador de calidad” de las UCI en el Reino Unido. Existen pruebas deque los pacientes que reciben el alta fuera de las horas de trabajo normales tienen un mayor riesgo de deterioro y reingreso posterior. Las causas de este fenómeno posiblemente sean multifactoriales, pero pueden incluir que se da un alta demasiado temprana para poder ingresar a otro paciente y los menores niveles de supervisión en horas fuera del horario laboral en las plantas.
En algunas ocasiones los pacientes pueden pedir la alta voluntaria o estar bien para marchar a su domicilio antes de que dispongan de una cama en la planta (p.ej., tras una sobredosis de sedantes). En estos casos los familiares o los amigos pueden trasladar a los pacientes directamente al domicilio desde la UCI.
En general resulta útil documentar de forma explícita las decisiones sobre las circunstancias en las que se debería volver a incrementar el tratamiento, si es adecuado o no el reingreso en la UCI o si se debe reanimar al paciente en caso de deterioro agudo antes del alta. Estas decisiones no deberían ser “escritas en piedra”, sino que se deben revisar de forma regular tras una consulta con el paciente o sus representantes.
5. PLAN DE ACOGIDA AL NUEVO PROFESIONAL EN UCI
El personal de enfermería recién llegado a la unidad de cuidados intensivos (UCI), enfermeras y alumnos, pueden sentir ansiedad y miedo por falta de destreza y/o conocimiento de las técnicas, organización propia del servicio y patologías tratadas, es por ello, que se recomienda que la UCI desarrolle un plan de acogida al nuevo profesional, procedimiento formalizado de acogida e integración del personal a su llegada a la uci, que facilite su incorporación a la unidad y garantice la aplicación de procedimientos y protocolos, haciéndose partícipe de los objetivos comunes de la organización, especialmente de los aspectos de seguridad del paciente.
6. VALORACIÓN GENERAL DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CRÍTICO
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización de profesionales que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o sistemas, así como todos los pacientes complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico. La UCI puede atender también a pacientes que requieren un menor nivel de cuidados.
La función de las enfermeras es valorar, planificar y proporcionar cuidados de enfermería al paciente ingresado en la UCI, así como evaluar su respuesta.
6.1. Valoración de enfermería.
Dentro del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) la valoración se define como el proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e interpretación de
información que permite determinar la situación de salud que están viviendo las personas y su respuesta a ésta.
El objetivo de los cuidados enfermeros es el paciente (ser bio-psico-social). La correcta valoración del paciente crítico nos permite adecuar los cuidados a sus necesidades y anticiparnos a posibles complicaciones o situaciones de emergencia.
Valoración hemodinámica:
Objetivo: mantener una perfusión adecuada de los órganos y la estabilidad del sistema cardiovascular.
- Monitorización de signos vitales:
o No invasiva: frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, frecuencia respiratoria, SatO₂ y temperatura.
o Invasiva: presión arterial invasiva, presión venosa central, gasto cardíaco, índice cardíaco, presión de arteria pulmonar, presión de enclavamiento en la arteria pulmonar, presión intracraneal, presión intraabdominal, presión de perfusión cerebral, Tª central.
- Soporte intravenoso para el control hemodinámico:
o Sueroterapia.
o Expansores plasmáticos.
o Transfusión de hemoderivados.
o Agentes simpaticomiméticos: adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, isoproterenol, dopexamina, fenildopamina, efedrina, fenilefrina.
o Agentes no simpaticomiméticos: amrinona, milrinona, digoxina.
o Vasodilatadores: antagonistas α-adrenérgicos, agonistas α2-adrenérgicos, nitratos, hidralacina, prostaglandinas y prostaciclinas, propranolol, metoprolol, labetalol, esmolol, bloqueantes de los receptores de los canales del calcio, inhibidores del sistema renina-angiotensina, diuréticos.
- Soporte mecánico para el control hemodinámico:
o Desfribilador (semiautomático o manual). Modo sincronizado para cardioversión.
o Marcapasos: transcutáneo, endovenoso transitorio, definitivo.
o Balón de contrapulsación intraaórtico.
Valoración respiratoria en UCI:
Dirigido a mantener un patrón respiratorio óptimo que permita un adecuado intercambio gaseoso que mejore la hipoxemia, consiguiendo una pO₂ superior a 60 mmHg y una SatO₂ superior 90%. Incluso en pacientes con hipercapnia crónica situaciones con pO₂ inferior a 40-50 mmHg provocan daños graves en los órganos diana (corazón, cerebro, riñón, hígado).
Objetivos:
Enfermo respiratorio agudo o crónico con pO₂ inferior a 50 mmHg.
Paciente previamente sano, con pO₂ inferior a 60 mmHg.
Enfermedades agudas con pO₂ superior a 60 mmHg, en las que puede haber cambios bruscos (asma, TEP, sepsis, hemorragia, etc.).
- Monitorización de la respiración:
o Monitorizar el patrón respiratorio: frecuencia y ritmo respiratorio, movimientos respiratorios, trabajo respiratorio, uso de músculos accesorios de la respiración, respiración paradójica y movimientos anormales, saturación de oxígeno.
o Monitorizar el aporte de oxígeno: control de la FiO₂, frecuencia respiratoria, la fuerza para movilizar secreciones y control de métodos de administración de oxígeno:
- . Cánulas nasales (FiO₂ variable).
- . Mascarilla Venturi (FiO₂ no mayor del 60%).
- . Mascarilla alto flujo (FiO₂ hasta 98%).
- . Mascarilla reservorio (FiO₂ hasta 98% y reservorio a 15 litros).
- Ventilación mecánica:
o No invasiva (con o sin respirador): será necesario programar periodos de descanso, controles gasométricos y prevenir úlceras por presión de los dispositivos.
o Invasiva: controlar modalidad de ventilación, parámetros prefijados, parámetros prefijados (FiO₂, VT, FR, PEEP, ASB, Presión insp.). Volúmenes y presiones que realiza el paciente (VM, Vte, Fr, P. picco, P. plateau, PEEP intrínseca), monitorizar CO₂ inspirado(etCO₂).
- Pruebas complementarias: Rx de tórax, pulsioximetría, capnografía, fibrobroncoscopia, maniobras de reclutamiento alveolar.
Valoración neurológica en UCI:
Enfocada a detectar cambios en el estado neurológico del paciente potencialmente graves antes de que se presenten problemas irreversibles:
- Exploración neurológica:
o Nivel de conciencia y orientación (tiempo, espacio y persona).
o Escala de coma de Glasgow.
o Control pupilar: tamaño, simetría y forma. Fotorreactividad. Movimientos oculares.
o Patrón respiratorio (si ventilación espontánea).
o Función motora: volumen, tono y fuerza muscular. Movimientos involuntarios. Posturas anormales.
o Función refleja: reflejos oculocefálico, oculovestibular, fotomotor, corneal, tusígeno, nauseoso. Reflejo de Babinski.
o Pares craneales.
- Monitorización neurológica invasiva:
o Medición y registro de la PIC:
- . Catéteres intraventriculares (medición y drenaje).
- . Catéteres intraparenquimatosos (sólo medición).
o Medición y registro de la PPC.
o Sonografía Doppler transcraneal (colaboración con equipo médico).
- Sedación:
o Fármacos sedantes: vía de administración y dosis.
o Escalas de sedación:
- . Escala de sedación de Ramsay.
- . Escala SAS de sedación-agitación (Riker).
- . Escala RASS de sedación-agitación (de Richmond).
o Monitorización del nivel de sedación:
- . Índice biespectral: registro de valores y de tasa de supresión.
- Analgesia:
o Fármacos analgésicos: vía de administración y dosis.
o Escalas de valoración del dolor:
- . ESCID (Escala de conductas indicadoras de dolor).
- . EVA (Escala visual analógica).
- . Escala descriptiva simple.
- Bloqueo neuromuscular:
o Fármacos relajantes musculares: vía de administración y dosis.
o Monitorización del nivel de bloqueo neuromuscular: tren de cuatro (TOF).
o Inducción del coma barbitúrico.
Valoración renal en UCI:
Objetivo: mantener un patrón de eliminación renal y un balance hidroelectrolítico adecuados.
- Valoración de la diuresis:
o Patrón de eliminación renal:
- . Diuresis espontánea.
- . Sonda vesical (tipo y calibre).
- . Talla vesical.
- . Ureterostomía/nefrostomía.
o Volumen y aspecto de la orina:
- . Ritmo diurético adecuado: 0,5 ml/Kg/h paciente adulto.
- . Identificar alteraciones de volumen: poliuria, oliguria, anuria.
- . Valorar aspecto de la orina: hematuria, coluria, piuria, turbidez.
- Identificar patrones de eliminación renal alterados:
- . Disuria.
- . Polaquiuria.
- . Nicturia.
- . Incontinencia urinaria.
- . Espasmos vesicales.
o Identificar alteraciones de la función renal:
- . Determinación de urea y creatinina en sangre.
- . Determinación de iones, pH y osmolaridad en orina.
- . Urocultivo (microbiología).
- Balance hidroelectrolítico:
o Control de entradas/salidas por turno y diario.
o Hidratación/deshidratación.
o Presencia de edema (local o generalizado).
- Medidas para forzar la diuresis:
o Fármacos diuréticos: vía de administración y dosis.
o Administración de volumen intravascular.
- Técnicas de reemplazo de la función renal:
o Contínuas:
- . Hemofiltración venovenosa.
- . Hemodiafiltración venovenosa.
o Intermitentes:
- . Hemodiálisis convencional.
- . Ultrafiltración aislada.
Valoración digestiva en UCI:
Dirigida a mantener el patrón nutricional que permita mantener el intercambio de nutrientes necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del organismo.
- Soporte nutricional del paciente:
o Oral: adecuada al paciente (requerimientos, según masticación/deglución, atención a restricciones/alergias, necesidad de suplementos).
o Enteral (por sonda, fórmula según prescripción, dosis progresiva según requerimientos y tolerancia, control de restos cada 6 horas, períodos de pausa, riesgo de hipoglucemias).
o Parenteral parcial o total (intravenosa, comprobar nombre del paciente, cambio de solución, sistema y llave cada 24 horas, máxima asepsia, no mezclar con otros fármacos. Si suspensión: riesgo de hipoglucemia; si precisa adición de suplementos, rotular).
- Exploración abdominal:
o Palpación (abdomen en tabla), auscultación (motilidad intestinal) y percusión (matidez/timpanismo).
o Distensión abdominal: presión intraabdominal vesical (PIA), patrón intestinal.
o Ruidos hidroaéreos.
- Fármacos: procinéticos, profilaxis de úlcera de estrés, medicación oral/sonda.
Valoración psicosocial:
La ansiedad, el estrés y la desesperación son los principales desórdenes afectivos manifestados por los pacientes críticos ingresados, siendo su necesidad primaria la sensación de seguridad. Además, las drogas y sedantes desempeñan un rol importante en la aparición de los estados confusionales (desorientación y alteraciones perceptivas como ilusiones, delirios, alucinaciones visuales y táctiles, etc.).
- Alteraciones emocionales relacionadas con el ingreso en UCI:
o Ansiedad, estrés.
o Rol pasivo y dependiente.
o Depresión.
o Necesidad primaria: SEGURIDAD.
- Síndrome de Cuidados Intensivos:
o Fluctuación del nivel de conciencia.
o Pobre orientación.
o Ilusiones y alucinaciones (papel de drogas sedantes).
o Anomalías conductuales: agresividad, pasividad, alteraciones de memoria, negatividad (familiares y amigos pueden mantener la orientación).
- Lo que más preocupa a los pacientes:
o Dolor.
o Incapacidad para dormir (ruido excesivo, restricción de movimientos, deprivación sensorial).
o Limitación de la comunicación y de la capacidad para comer.
o Desconocimiento de la situación.
o Ausencia de intimidad.
- Intervención enfermera:
o Alivio del dolor.
o Crear una atmósfera que posibilite el descanso: luz, ruido, mínimas interrupciones posibles.
o Informar al paciente.
o Transmitir y promover seguridad.
7. REGISTRO DE ENFERMERÍA
La evolución de los cuidados en la medicina permite mejorar los cuidados de los pacientes y su tratamiento. Así, en el área de los cuidados intensivos van apareciendo nuevas técnicas y cuidados que van sofisticando cada vez más el cuidado y tratamiento de los pacientes críticos, lo que también conlleva un aumento de la carga de trabajo la cantidad de información que puede ser recogida durante el cuidado de dicho paciente.
La enfermera será la encargada de recepcionar y recopilar esa información haciendo que un buen registro sea fundamental para el paciente, pues apoyará, mantendrá y mejorará la calidad de la atención clínica. Los registros de enfermería adecuadamente realizados son fundamentales para garantizar la continuidad y calidad en los cuidados, facilitar la comunicación entre los profesionales desarrollar la investigación, colaborar en la docencia y además se consideran un documento legal que traducirá los actos del equipo sanitario.
La recogida de la información aportada por el paciente mediante la monitorización de éste, la valoración de la enfermera a su cargo, la ejecución de las diferentes intervenciones realizadas sobre éste, los resultados de pruebas diagnósticas, de laboratorio, el control y cuidados de los diferentes dispositivos que porte el paciente, la prescripción y administración de medicación, etc...se realizará mediante gráficas de papel o programas informáticos que permiten acceder a ella de forma rápida y eficaz.
Respecto a la informatización de los sistemas de registro en las Unidades de Cuidados Intensivos, cabe destacar que con el paso de los años se van implementando programas informáticos que sustituyen las gráficas de papel. Según varios estudios la información recogida a través de éstos hace que la atención al paciente sea más efectiva y eficaz, esto se debe a que, la información aportada por el paciente y los dispositivos conectados a él aportan gran cantidad de información, además de la continua monitorización del paciente por parte del personal sanitario. De esta forma los sistemas informáticos permiten al personal sanitario ser capaz de abarcar y registrar más información, puesto que reducen el tiempo empleado en dicho registro, reduce las tareas administrativas, disminuye los errores (aumentando la seguridad), correlaciona datos, genera alertas, etc. Además, integra a las diferentes unidades dentro de un contexto asistencial y dentro del sistema sanitario, permitiendo disponer de toda la información recopilada de un paciente respecto a toda su evolución clínica, lo cual favorecerá la investigación y la docencia aumentando la capacidad de estas unidades para marcarse nuevos objetivos de mejora a la hora de aplicar mejoras prácticas en la atención del paciente. Ejemplos de sistemas informáticos empleados en España son SELENE O CAREVEU, pero existen multitud de ellos en constante actualización y mejora, como también ICIP-Philips.
7.1. Apartados para las gráficas/sistemas informáticos.
- Datos demográficos del paciente (datos de filiación: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, número de historia, fecha de ingreso).
- Alergias.
- Historia clínica.
- Diagnósticos médicos y de enfermería.
- Resultados de laboratorio y radiología.
- Fármacos recibidos en planta previamente a su ingreso en UCI.
- Elaboración de informe de ingresos y evolución.
- Prescripción farmacológica (dosis, horarios, interacciones...).
- Protocolos clínicos y planes de cuidados de enfermería (en lenguaje de NANDA, NIC, NOC).
- Datos de monitorización de constantes vitales (TA, FC, FR, Tª, PVC, GC, SatO2, glucemia).
- Datos de ventilación y parámetros del respirador.
- Bombas de perfusión continua.
- Datos de terapias de depuración extrarrenal.
- Escalas de gravedad y valoración por órgano, situación (dolor, sedación-neurológico (Glasgow), riesgo de ulceración, etc.) o proceso patológico (sepsis, traumatismo, pancreatitis, coronario, enfermo posquirúrgico, fracaso multiorgánico, etc.).
- Técnicas y cuidados específicos en función de la situación clínica y patología del paciente.
- Control de catéteres (vías venosas centrales y periféricas, catéteres arteriales) y drenajes (tubos de tórax, redón, Kher, uréter, etc.).
- Balance diario y acumulado de ingresos y pérdidas (vómitos, sudor, ingestas, medicación, diuresis, etc.…).
8. ATENCIÓN AL PACIENTE Y COMUNICACIÓN CON LOS FAMILIARTES: UCI ABIERTA vs UCI CERRADA
Cuando un paciente ingresa en la UCI una o varias de sus necesidades básicas se verán mermadas, por lo que será muy importante ofrecer información y apoyo junto con unos cuidados de calidad ofrecidos por el equipo multidisciplinar que lo atiende.
La UCI está organizada como una estructura que quiebra la conexión de la persona con su entorno y pensada para facilitar el trabajo de médicos y enfermeras. El cuidado del paciente crítico es incompleto si no se aborda los problemas de sus familiares.
La enfermera intensivista deberá cuidar de forma global a la persona que está hospitalizada en la UCI y a sus familiares como un solo núcleo de cuidado, y darles un apoyo más decidido y comprometido durante el proceso de adaptación a la nueva situación que confrontan.
Es aconsejable que el protocolo de visita sea consensuado entre el médico y la enfermera responsable, teniendo en cuenta diferentes apartados (dependerá del protocolo establecido en el hospital):
- Duración y horario de visitas.
- Número de personas en la habitación acompañando al paciente.
- Permisividad o no de visitas de menores.
- Presencia de familiares durante los procedimientos.
- Normas de higiene a seguir por parte de los visitantes.
- Definir el tipo de cuidados en los que los familiares pueden participar.
Cada vez existe más controversia en relación con el papel de las familias en la UCI, y más estudios que enfrentan pros y contras de UCI con horarios abiertos a las familias y las clásicas con horarios más restringidos.
Los ciudadanos demandan cada día más información y una participación más activa en las decisiones sobre su salud. Estudios realizados en distintas áreas culturales y geográficas nos dicen que uno de los aspectos más importantes en la satisfacción de pacientes y familia es la comunicación con los profesionales sanitarios.
La política de visitas de la UCI es una cuestión todavía controvertida y frecuente objeto de estudio que ha suscitado numerosos debates entre los expertos implicados.
8.1. UCI abierta vs. UCI cerrada.
La UCI de carácter cerrado en cuanto a sus visitas tiene su origen en la práctica llevada a cabo en las primeras unidades creadas hacia 1960, en las que dichas visitas eran restringidas por el desconocimiento del impacto que estas podían tener sobre los pacientes o familiares.
La mayoría de las UCI establecen limitaciones al acceso de familiares bajo el convencimiento de que protegen al propio paciente. Este tipo de restricciones quedan cada vez más obsoletas dado que existe una evidencia de que las visitas aumenten el estrés del enfermo ni el riesgo de infección nosocomial si se realiza una correcta información y se protocoliza de forma consensuada dicho acceso entre el equipo multidisciplinar y los familiares.
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es la situación actual en cuanto a la política de visita en la UCI. Existe una corriente de cambio, que tiende a defender una mayor presencia de los familiares y cercanía al enfermo durante el proceso de la enfermedad grave.
La tendencia actual es a liberalizar las visitas y permitir la presencia de familiares incluso durante los procedimientos invasivos, reforzando de esta manera el lado afectivo con el enfermo, así como con los profesionales que le atienden.
Uno de los factores a considerar en relación con las UCI restrictivas es la estructura física de las unidades para poder acoger las visitas ya que, en la mayoría de los casos se trata de unidades abiertas que no están preparadas para albergar a los visitantes durante un período de tiempo prolongado, para mantener controlado el ruido ambiental o la intimidad de pacientes y familiares. Otro aspecto relevante es que los profesionales aún parecen mantener una serie de creencias contrarias a la apertura de dichas unidades, ya sea porque consideran que no es bueno para el paciente o por la idea de que, de algún modo, entorpece su trabajo.
Por otro lado, es necesario considerar que no todos los pacientes quieren o necesitan ser visitados de forma constante y que cada familia y familiar puede tener distintas necesidades, incidiendo en la idea de recetas de atención individualizadas.
Todavía se mantiene cierta disparidad en cuanto al régimen de visita oficial y real, concluyendo que en la práctica el médico intensivista encargado junto con las enfermeras regularía las visitas en base a las necesidades del paciente o de la familia, no siguiendo de un modo estricto el régimen oficialmente establecido.
8.2. Comunicación con los familiares.
Los familiares de los pacientes críticos pueden solicitar hablar con un médico sobre la situación del enfermo o puede la enfermera/o el que pida charlar con ellos. Las conversaciones con los familiares deberían tener lugar en una habitación tranquila lejos de la cama del paciente, salvo que este se encuentre lo bastante despierto como para participar de forma activa en la conversación.
- No hable “encima” de un paciente, que puede ser consciente del entorno y escucharle, aunque sea incapaz de comunicarse (se dice que la audición es la última modalidad sensitiva que se pierde con los sedantes).
- No hable de pie en un pasillo; use una habitación privada sin otras familias delante.
- Evitar hablar con grupos grandes de familiares. Comuníquese con los miembros fundamentales de la familia y anímalos a explicar la situación a los demás.
- Siempre resulta aconsejable que le acompañe un profesional de enfermería para que sepa qué se ha dicho. Es probable que los familiares sólo recuerden una parte de lo que se les dice, pero el profesional de enfermería podrá reforzar posteriormente la información que usted ha transmitido. El profesional de enfermería también ofrece apoyo y consuelo moral a la familia del paciente.
- Ajuste el nivel de explicación de los acontecimientos al de comprensión de los familiares, evitando la jerga médica y las abreviaturas.
- Sea sincero y no se muestre demasiado optimista sobre la capacidad de su unidad de revertir una situación desesperada. Existen incertidumbres inherentes sobre la evolución de un enfermo concreto y es mejor ser cauteloso en lugar de tratar de medir con números las probabilidades de supervivencia. Con frecuencia es útil explicar que la UCI ofrece un nivel de apoyo que “compra tiempo” para que el paciente se pueda recuperar, pero que es poco lo que pueden hacer por “curarlo”. La recuperación depende sobre todo de la resera inmunológica y fisiológica del enfermo.
- No critique el tratamiento realizado al paciente por otros profesionales médicos o de enfermería. Recuerde que la retrospectiva es algo estupendo. Las preguntas o decisiones difíciles deben ser derivadas a los superiores o al equipo responsable de la derivación.
- No permitir que los familiares le fuercen a hacer afirmaciones que no son reales. Esto es especialmente importante en relación con el pronóstico. No muestre su conformidad con afirmaciones como: “se va a curar, ¿verdad?”, cuando no lo crea.
- Anote en la anamnesis qué información se ha transmitido a la familia, porque esto garantiza la continuidad y evita los malentendidos.
- Acepte que los familiares no siempre aceptan las malas noticias la primera vez que las escuchan. Pueden ser necesarios tiempo y explicaciones repetidas. Recuerde que los familiares pueden ser selectivos sobre la información que retienen. En este sentido, entran en acción complejos aspectos psicológicos y es importante no juzgarlos. Recuerde también que los distintos grupos culturales responden de forma distinta ante las malas noticias.
BIBLIOGRAFÍA
- Breve historia de la Medicina Instensiva. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 2015. http://www.ics-aragon.com/cursos/enfermo-crítico/pdf/00-00/pdf
- C.Aguilar, C. Martinez. La realidad de la Unidad de Cuidados Intensivos. Medicina crítica (Colegio Mexicano de Medicina Crítica).2017,31(3),171-173. Http://www.medigraphic.com/medicinacrítica
- J. Inés Palanca Sánchez, Andrés Esteban de la Torre. Unidad de Cuidados Intensivos: Estándares y Recomendaciones. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2010. URL: 840-10-098-6. http://www.msps.es
- González Díaz G, García Córdoba F. Modelos organizativos en Medicina Intensiva: el modelo español. En: Gumersindo González Díaz. Libro electrónico de Medicina Intensiva [Monografía en internet]. Disponible en http://intensivos.uninet.edu/04/0402.html
- Ginestal Gómez R.J, López Tejedor JJ. Estructura, dotación y organización de las UCIS. En: Ginestal Gómez R. Libro de texto de Cuidados Intensivos. Madrid. Ed. ELA 1991: 7-35.
- P.M. Olaechea Astigarraga, M. Bodí Saera, M.C. Martín Delgado, M.S. Holanda Peña, A. García de Lorenzo y Mateos, F. Gordo Vidal. Documento sobre la situación del modelo español de Medicina Intensiva. Plan estratégico SEMICYUC 2018-2022. Medicina Intensiva.2019;43(1):47-51.
- Castillo F, López JM, Marco R, González JA, Puppo AM, Murillo F y grupo de planificación, organización y gestión de la SEMICYUC. Gradación asistencial en Medicina Intensiva: Unidades de Cuidados Intermedios. Med Intensiva 2007;31(1):36-45.
- Álvarez F. Cisneros JM, et al. Indicaciones de ingreso en el Servicio de Medicina Intensiva de pacientes adultos con infecciones graves. Enferm Infecc Microbiol Clin 1998; 16:423-430.
- REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarias. Anexo II, U 37.
- Solsona JF, Miró G. Ferrer A. Cabré L. Torres A. Los criterios de ingreso en UCI del paciente con EPOC. Documento de reflexión SEMICYUC-SEPAR. Med Intensiva. 2001; 25:107-113.
- Unidad Cuidados Intensivos Estándares y Recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social; 2011(citado 12 de agosto 2016).http://msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/UCI.pdf
- Elsevier. La visita flexible en las unidades de cuidados intensivos: beneficios para los familiares del paciente crítico. Revista de enfermería intensiva. Diciembre 2012. Vol.23.Núm04.
- Alonso P, Sainz A (coord.). Guía para la coordinación, evaluación y gestión de los servicios de medicina intensiva. INSALUD. Madrid, 1997.
- Estudio APEAS. Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud. Madrid. AC-SNS.MSC. 2008. Consultado 15/9/2008. http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf
- A. Esteban, C. Martín. Manual de cuidados intensivos para enfermería. 3º edición. Ed. Masson.
- Rippe James M. Manual de Cuidados Intensivos. Ed. Masson-Salvat.1991.
- Gestión de riesgos y mejora de la seguridad del paciente: tutorial y herramientas de apoyo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/formacion/tutoriales/gestion-riesgos-mejora-seguridad-paciente.html.
- Aguado García, J.M., Arribas López, D., Ballús Noguera J., Bermejo Aznares, S., Blanco Sierra, Y.ET. AL. Control postoperatorio de la cirgía cardíaca. Edika Med. Barcelona. 1992.
- Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. Seguridad y riesgo en el enfermo crítico. SYREC 2007. Informe, mayo 2009. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política So- cial; 2009.
- H.G.U. de Alicante. Lavado de manos. En: H.G.U. de Alicante. Prevención y control de la infección hospitalaria y terapéutica antimicrobiana. Ed. H.G.U. de Alicante 1995. Pag: 30-31.
- Barrio J.L; Pí-Suñer T. Medidas de prevención de la infección nosocomial. Rol de Enfermería 1992. Mayo; Nº:165. Pag: 14-18.
- Larson E. Control de la infección en la unidad de terapia intensiva. En: Millar S. Terapia intensiva. Madrid. Ed. Médica Panamericana 1986. Pag: 497-503
- Montejo, J.C., García Lorenzo, A., Ortiz Leyba, C., Planas, M. Manual de medicina intensiva. Mosby. Madrid. 1996.
- Urde, L.D., Stacy, K. M. Enfermería de cuidados intensivos. Harc ourt. Madrid.1996.
- Ruiz López, F.J., Alegría Capel, A. Sistemas de información clínica en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué supone para la enfermería? Enfermería Global, nº1(Revista electrónica de Enfermería de la Universidad de Murcia). Murcia. 2002.
- Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el ámbito hospitalario del Sistema Nacional de Salud español. Madrid: Ministerio de Sanidad y consumo; 2009. http://www.seguridaddelpaciente.es/contenidos/castellano/2009/Analisis_cultura_SP_ambito_hospitalario.pdf
- Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. Seguridad y riesgo en el enfermo crítico. SYREC 2007. Informe, mayo 2009. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social; 2009
- Bancalero JM, Manzano E, De Juan Bernal I. Procedimientos de enfermería en el traslado intrahospitalario del paciente crítico. Revista científica de la sociedad española de enfermería de urgencias y emergencias. 19 de diciembre de2010. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/julio2009/pagina7.html
- Garcia-Velasco Sánchez-Morago S, Sánchez Coello MD, Arroyo Plaza G, Fernandez Roma P, García del Castillo Pérez de Madrid C, Sánchez Enano MI. Transporte asistido intrahospitalario del enfermo crítico. Metas de Enfermería feb 2005; 8(1): 70-73.
- Pérez Fernández MªC, Najarro Infante FR, Dulce García MA, Gallardo Jiménez N, Fernández Fernández A. Comunicación: Una necesidad para el Paciente-Familia. Una competencia de Enfermería. Páginasenferurg.com [serie en internet] septiembre 2009. Disponible en: http://paginasenferurg.com/revistas/paginasenferurgn03.pdf
- Parra Moreno ML., Staff VV, Arias Rivera S. Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. Elsevier. Barcelona, 2003.
- Jiménez Fernández JC, Cerrillo Martín D. Registros de Enfermería: un espejo del trabajo asistencial. Metas 2010;13(6):8-11.
- Hidalgo Fabrellas I, Vélez Pérez Y, Pueyo Ribas E. Qué es importante para los familiares de los pacientes de una Unidad de Cuidados Intensivos. Enferm Intensiva 2007;18(3):106-14.
- Robles J, Vega FJ, Moral R. Traslado intrahospitalario. Revista científica de la sociedad española de enfermería de urgencias y emergencias. 19 de diciembre 2010. http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre2009/pagina6.html
- Fanara B, Manzon C, Barbot O, Desmettre T, Capellier G. Recommendations for the intra-hospital transport of critically ill patients. Crit Care. 2010; 14(3): R87. Epub 2010. Mayo14.
